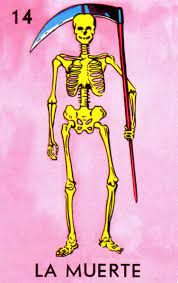A Yadira, con amor en este
su día.
De mí se puede decir
que tuve un duelo con la
muerte
y que la derroté.
Yo estaba muy sentado, muy
confiado
cuando llegó a mí.
Descarnada, ávida, con su
paso atroz.
No le gané por fuerza ni por
ingenio.
Fue algo… una palabra… un
algo que se me escapa.
Nueve mil pesos me costó.
Y aunque salvé la vida y
todo,
arrancarme tal suma me puso
amarillo.
Era una mujer alta, de
facciones comunes,
con un vestido color verde
pálido.
La acompañaba una
muchachita,
de rostro mudo y gesto
misterioso,
a quien reprendía por no
soltar un celular.
La muerte no da tiempo de
nada.
De ninguna palabra, de
ningún suspiro.
Yo presentí la mala hora
Pero ¿qué podía hacer?
Era un hervor de sangre.
Mi sangre se alebrestó,
sumisa ante la fatalidad.
Era un mediodía de
principios de febrero.
Las cabañuelas se habían
atrasado
y el cielo estaba
emborregado.
El cielo, como los perros,
saben de las desgracias
humanas.
Yo nada más pensé en los
nueve mil pesos.
Caminé unas cuadras a una
casa de empeño.
La muerte se quedó
esperándome.
Después me habrían de decir
unos comerciantes
que ella estaba muy parada,
muy inmóvil,
pero que ellos se pusieron
muy impacientes,
inquietos, como si trajeran
el cuerpo lleno de ahuates.
Uno de esos comerciantes,
que sabe que tengo mujer e
hijos,
me dijo: “Ya no vuelva a ver
a esa mujer,
lo llevará a la ruina”.
Yo creo que me dijo esto
cuando vio que le daba el
dinero.
“Rectifíquese”, le alcancé a
decir.
Mi sangre era un potro
indomable.
Entonces la muerte me vio
con lástima,
y regañando a la muchachita
del celular,
más que regañándola,
diciéndole palabras,
que tenían un eco de estrago
y soledad;
se puso a contar el dinero.
No tenía necesidad, pero lo
hizo.
Yo he visto los dedos de las
cajeras.
Esbeltos y aperfumados.
Vanidosos e indiferentes
Precisos e implacables
¡Benditas casas de empeño!
No quiero recordar qué
empeñé,
que aún me voy a poner más
amarillo…
Y la Muerte contó el dinero.
Con sus dedos escrutadores.
Con sus uñas descarnadas.
Eran billetes sucios y
pringosos.
Y, sin embargo, tronaban,
al pasarlos por sus yemas,
tronaban como los estertores
de los hombres que mueren.
Vi sus dedos largos y
ágiles,
ágiles como cuando la ruina
y la enfermedad
entran por las hendiduras,
que quién sabe,
los hados o la suerte
maniobran.
Quise preguntarle que si
llegaría a los ochenta,
pero la Muerte se fue, como
diciéndome:
“Ya me la pagarás completa”.
La Muerte se fue,
y por delante se llevó a la
muchachita.
Esa tarde, ya en mi casa,
cuando hacía conjuros para
espantar
a la ruina y lo amarillo de
mi cuerpo,
supe que velaban a una
adolescente.
Doce años tenía y murió,
atropellada por un carro,
mientras, distraída, miraba
su celular.